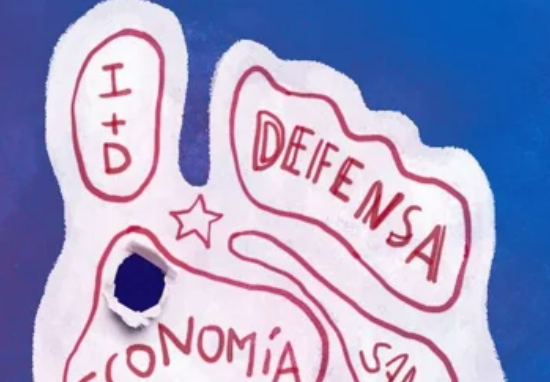
La economía no es una ciencia popular, pero es una ciencia. Desde que se describieron el concepto de crecimiento y las vías para alcanzarlo, inicialmente por la Escuela de Salamanca y luego por Adam Smith a finales del siglo XVIII, los economistas están de acuerdo en lo esencial, basándose no en ideas teóricas y difusas, sino en la observación de la realidad. Las claves del éxito en economía son relativamente sencillas y están bien definidas: es necesario que las leyes sean claras y estables, que el Estado sea eficaz pero modesto, que la moneda sea honesta y predecible, que los empresarios tengan derecho a emprender, que reine la división del trabajo en función de las capacidades de cada uno y que los intercambios, tanto internos como internacionales, sean lo más libres posible. Ninguno de estos principios, aunque verificados por la experiencia, es realmente popular, ya que no invitan a soñar.
Por eso, en lugar de confiar en verdaderos economistas como Adam Smith, Luis de Molina o Friedrich von Hayek, los utopistas delirantes, cuyo arquetipo fue Karl Marx, no han dejado de imaginar mundos mejores, pero irreales. Como la realidad siempre se ha negado a plegarse a estos delirios, no han faltado dictadores que han impuesto la utopía en lugar de someterse al sentido común. Tanto es así que podemos dividir la economía en dos categorías, que Hayek definió claramente ya en la década de 1930: por un lado, el orden decretado y, por otro, el orden espontáneo. El orden decretado es la traducción por la fuerza del sueño inalcanzable de una sociedad perfecta. Esto nos ha dado el comunismo y el fascismo. Cuando la naturaleza humana no cede a las órdenes del dictador, a este no le queda más remedio que emplear la fuerza para acabar, en última instancia, en la guerra y la pobreza. El orden espontáneo, por el contrario, consiste en confiar en la naturaleza humana y en su genio creativo. Así es cómo el capitalismo, la economía de mercado y el comercio internacional han conducido a la relativa prosperidad en la que vivimos y permitido a la mayoría de los habitantes de nuestra Tierra escapar de la miseria masiva, que durante milenios fue nuestro destino común. ¿No es todo esto evidente? Ciertamente, pero mal tolerado, porque el hombre siempre quiere más de lo que la naturaleza le permite. Por lo tanto, siempre habrá tiranos que estimulen el sueño y se nieguen a someterse a la condición humana.
Como prueba de la fascinación permanente que ejerce el orden decretado, a pesar de su ineficacia demostrada, el mundo libre se enfrenta hoy de nuevo a la tentación de lo peor. El punto de partida paradójico de esta tentación diabólica se encuentra en Estados Unidos. Si Donald Trump fuera mi alumno de Economía obtendría un cero en todas las pruebas: aunque el libre comercio es la base de la prosperidad de Estados Unidos, nos desconcierta su voluntad de destruirlo para instaurar en su lugar la arcaica teoría del proteccionismo. El fracaso se ha demostrado mil veces. Todas las naciones que se han cerrado tras sus fronteras para, supuestamente, favorecer a las industrias locales solo han conocido la miseria y la recesión. Fue el caso, en su momento, de la Unión Soviética, la China maoísta y, más recientemente, la India, Brasil o Argentina. Encerrarse para producir 'in situ' es un mito que supondría que todos los recursos materiales y humanos están disponibles de forma ilimitada en un solo lugar y al precio más bajo. Evidentemente, esto no es así. Es el intercambio lo que permite enriquecer simultáneamente a los socios comerciales. Por el contrario, los aranceles aduaneros tienen como consecuencia inevitable imposibilitar la producción local o encarecerla. En el caso que nos ocupa, son los consumidores estadounidenses los que pagarán los aranceles, lo que provocará inflación de los precios y escasez de productos: aumentar los aranceles a la entrada en Estados Unidos equivale, para los estadounidenses, a pegarse un tiro en el pie. Europa, por su parte, encontrará otros mercados en China, India o Iberoamérica.
Aún más contraproducente que aumentar los aranceles es hacerlos impredecibles. De un día para otro, sin basarse en ningún estudio ni dato específico, el Gobierno de los Estados Unidos juega con estos aranceles como si fueran un yoyó. Ahora bien, el enemigo más temible del crecimiento es el carácter indeterminado de las reglas del juego. Raymond Barre, economista francés y hombre de Estado, explicaba a sus alumnos, entre los que me encontraba, que era mejor una mala política económica duradera que una buena política económica efímera. Los empresarios y los inversores necesitan inscribirse en la duración: nada es más perjudicial para el desarrollo que la agitación y la imprevisibilidad. Estos hechos son tan evidentes y conocidos que resulta embarazoso tener que recordarlos y constatar con espanto que la primera potencia del mundo se está autodestruyendo, arrastrando en su caída a una recesión mundial.
Peor aún es la negación de la realidad. Cuando las cifras de empleo publicadas por un organismo independiente de Estados Unidos revelan que el desempleo es una amenaza, Donald Trump encuentra la solución: despide a la directora del Instituto de Estadística. Del mismo modo, amenaza con despedir –aunque no tiene potestad para hacerlo– al presidente de la Reserva Federal, que fija los tipos de interés, porque estos no le convienen. Romper el termómetro es un remedio médico cuya eficacia contra la fiebre es bien conocida. Trump parece dispuesto a romper todos los termómetros, al igual que su ministro de Sanidad, Kennedy Jr., que renuncia a imponer la vacunación infantil. El deber de ser optimista me obligaría a considerar un cambio de rumbo de Trump, una iluminación repentina; pero el deber de ser realista me obliga a considerar un futuro más peligroso. Como Trump no deja de fracasar tanto en economía como en diplomacia, buscará chivos expiatorios. Los inmigrantes ya cumplen, en parte, esa función. Pero no descartemos que, para desviar la atención de sus fracasos, se aventure en conflictos externos, considerando, por ejemplo, a los chinos, los indios, los rusos o los brasileños como responsables de su fracaso.
Nos encontramos, pues, ante una situación sin precedentes históricos: una nación que fue democrática y próspera, que nadie amenaza y que, por voluntad de su presidente (y de una parte de la población, fanatizada por su ideología mesiánica), está a punto de suicidarse. Este deseo de apocalipsis arrastraría al resto del mundo. ¿Podemos esperar un resurgimiento de la razón? Este renacimiento del liberalismo no vendrá de Estados Unidos. Solo Europa, unida, coherente y armada estaría hoy en condiciones de decir la verdad, o incluso de imponerla si sus dirigentes encuentran el valor para hacerlo. La elección del momento es clara: o Europa o la guerra.
Artículo publicado en el diario ABC de España
No hay comentarios.:
Publicar un comentario